- Organización preestablecida
El liderazgo y la
influencia son tan difusos que los
intentos de controlar las pandillas o maras por medio del procesamiento penal
de sus líderes su incapacitación, tan solo lleva a la aparición de otros.
El sistema descrito como
funcionamiento en la mara muestra que la desarticulación de uno o varios
miembros, aún y cuando sean líderes, no lesiona seriamente la organización ni
sus funciones, que permanecen activas y pueden ser asumidas por nuevos miembros
al amparo de los méritos ganados.
El liderazgo tiende a ser
funcional, variable, inestable y compartido entre varios miembros de las
pandillas, en parte porque los subgrupos dentro de las pandillas tienden a
identificar prioridades y dirigir conductas de forma más efectiva que una
dirección o liderazgo central.


- Jerarquía inquebrantable

«Dentro de las
agrupaciones hay diferentes niveles de jerarquía. Primero está el aspirante que
es un niño (...) Lo que hace que pase de aspirante a simpatizante es el
contacto físico, que ya les habla, les estrecha la mano, los conoce, los
saluda, y se lleva con ellos. En cierto punto, en este simpatizante la pandilla
lo presiona para brincarlo o bautizarlo al barrio. Si la presión es efectiva y
él se bautiza –que el bautizo puede variar de diferentes formas– él pasa a ser
un novato, ya es miembro de la pandilla, el ya tiene un apodo (...) Pero con el
correr del tiempo a este novato le ponen ciertas misiones –«ojales» les
llaman–, trabajos, que los hacen coger «flecha» o jerarquía y pasa a ser un marero
permanente. Ya es un soldado, alguien que está permanente en la pandilla; ya no
está con la familia. Está 100% con ellos. Arriba de estos soldados, que son los
brazos de las pandillas, está el master jomi, que es el subjefe, y arriba el
jefe, el mero mero... el líder. Ésta es la agrupación de la jerarquía... esto es
solamente por una clica. Cada clica tiene esta misma jerarquía y la reunión de tres
o más clicas se llama jenga. Hay un coordinador de clicas que quien lidera una
jenga y arriba de estos coordinadores de jengas hay un coordinador de jenga.»
En el propio discurso de
los mareros y pandilleros a los que se realizaron entrevistas de profundidad en
El Salvador, Guatemala y Honduras, se reconoce que en cada clica existen
quienes reúnen condiciones de liderazgo y una cierta capacidad de distribución del
trabajo entre los miembros –entre los jomies o jombois, como los mareros se
llaman entre sí–.
Entre los mareros, los
inmigrantes de Estados Unidos, llamados veteranos, gozan de prestigio especial,
aunque no ocupan posiciones de liderazgo formales en las maras o pandillas.
Suelen ser sujetos de consulta y planificación, son referentes del origen o
fundación de los grupos y colaboran como informantes de nuevas acciones y de lo
que sucede en otros países. El ranflero es el administrador de la clica y tiene
como funciones la tesorería y la convocatoria de los mirin. Estos son reuniones
periódicas de toma de decisiones, evaluación, planeamiento y regulación de
pautas de comportamiento grupal e individual. En los mirin participan todos los
miembros de la clica en forma de asamblea. Suelen existir diferencias en el
nivel de participación de los miembros comunes (soldados), de manera que en
algunos casos ésta puede ser más o menos pasiva. Luego están los puestos de primera
palabra y segunda palabra, los cuales dirigen los mirin y son los voceros de
las clicas en las reuniones interclicas. En clicas muy grandes se habla de tercera
palabra. Los soldados son los miembros rasos de las pandillas y cumplen
distintos roles dependiendo de la misión que el grupo o los líderes les
asignen. «[la estructura está compuesta por] el veterano, el ranflero, el
primera palabra, el segunda palabra, en ciertas clicas dependiendo de la
cantidad de jóvenes que tengan, tienen hasta tercera palabra, de ahí viene el
soldado, por decirlo así. El ranflero es como el que se encarga de hacer cosas
como llevar y traer, tiene una superioridad establecida, está sobre el primera
palabra. [El primera y segunda palabra] son quienes manejan los mirin, quienes controlan
a la población, controlan a sus jomis y el Territorialidad creciente
Un aspecto importante
dentro de la organización de las pandillas es la territorialidad. El territorio
y su apropiación por parte de agrupaciones pandilleras es un aspecto medular
coincidente con los estudios de otras latitudes en cuanto a la consolidación de
la identidad pandillera.
De esta forma, la territorialidad
de las maras y pandillas se manifiesta en el uso de ciertos lugares o zonas
para la reunión y encuentro de las maras o pandillas, y a través del control
del ingreso, de las actividades que puedan desarrollar en éstas y del «uso» de
las actividades y de los recursos que en ella existen. En estos espacios se
realizan actividades recreativas y delictivas, así como lucrativas y de
mercado.
El grupo básico y más
local de una pandilla o mara se denomina clica, la cual se organiza en el barrio
o la colonia. Varias clicas conforman una jenga (espacio de coordinación de clicas,
en particular cuando hay muchas en una zona); la cual a su vez pertenece a una
pandilla «madre» (con nombre propio). Al respecto, los datos de los mareros y
ex mareros entrevistados a profundidad indican que los territorios básicos no
son muy extensos (aproximadamente una colonia), lo que puede estar relacionado con
la necesidad de mantener un trato cara a cara con los vecinos del lugar,
ejercer el control y lograr realizar sus actividades con éxito y con protección.
Las pandillas por
controlar y dominar los territorios, cuya dinámica de control y de reunión no
suele ser oculta; al contrario, las maras o pandillas suelen apropiarse de
espacios abiertos y visibles a todos los que conviven en él. Esta visibilidad forma
parte del control que desean demostrar y que en muchos casos ciertamente tienen
sobre el territorio y sus habitantes.
La investigación brinda
información que muestra que la modalidad de apropiación y defensa del territorio
de las pandillas hace que las colonias o los barrios no cuenten con la
presencia de muchas pandillas diferentes en forma simultánea; al contrario, cada
pandilla trata de controlar un área y de mantenerlo como suyo e incluso
expandirlo. En este sentido, los miembros de las maras buscan que su territorio
sea cada vez más grande en función del espacio, de la cantidad de vecinos y
personas, y de la cantidad de integrantes a la pandilla. En conclusión, el
primer aspecto relevante respecto a la organización de las maras y pandillas es
que la
- Sistema financiero propio y dinámico
Durante mucho tiempo la
literatura criminológica y la económica han ofrecido una visión simplista de la
relación entre empleo y delincuencia. Esta literatura contemplaba las
actividades económicas legales e ilícitas como mutuamente excluyentes, mientras
que estudios más recientes tienden a ofrecer una visión más compleja en la que
jóvenes en situación de exclusión social desarrollan estrategias de
supervivencia que implican la participación en la economía legal, pero también,
de forma paralela, en la economía sumergida, así como en formas delictivas
ocasionales de adquisición de ingresos (Fagan y Freeman, 1999). En ese sentido,
la impresión generalizada es que el marero no trabaja y está al margen de
cualquier actividad productiva legítima dentro del mercado. Analizando las
opiniones de los propios mareros, pandilleros, de los ex mareros y ex
pandilleros, así como de las mareras activas y las retiradas
Es importante anotar que
la mayor parte del trabajo que realizan los mareros y pandilleros es de
carácter no calificado y solo unos pocos corresponden a la categoría de
calificados. Entre otras actividades laborales están: la carpintería,
albañilería, venta de ropa, comercio, talleres mecánica, panadería, pintura y
otros. En todo caso también conviene recordar que cuando se pregunta a estas
poblaciones las más frecuentemente mencionadas son los robos, la venta de
drogas, y el cobro por protección a vecinos y comerciantes.
En las palabras de los mareros
entrevistados: «Yo mi propio financiamiento es mi taller, yo de ahí saco mi
ganancia, hago cuatro balcones, estoy ganando mis dos mil quinientos colones, y
lo hago en dos días. (...) La pandilla no es lo mismo, hay miembros que no
trabajan, de qué viven ellos, por lógica tienen que robar. (...) El gobierno no
nos deja poner nuestra propia empresa. Teníamos un disco, (...) y se perdió, la
policía andaba encima, no nos dejaban en paz. Probamos con un comedor y no los
dio, vendimos todo, nunca hemos intentado porque le tenemos miedo al gobierno.»
(Líder marero, El Salvador).
«Muchos de nosotros
trabajamos, lavamos carros, trabajamos para poder tener recursos y tener dinero.
Aquí cualquiera puede ser voluntario, para tener un dinerito, porque existen cosas
de emergencia, que uno sale herido, cosas que tenemos que pagar para sacarlo.»
(Líder marero, El Salvador).
- Método de reclutamiento eficiente
Algunas de nuestras
entrevistas de profundidad documentan esta función de reclutamiento, con
pandilleros que cuentan como su ingreso en la pandilla se produce en el entorno
carcelario. Este duro entorno hace que afiliarse a la pandilla sea contemplada
como una estrategia de supervivencia: «Ya en la cárcel yo me uní por cuestiones
de sobrevivencia que por querer integrarla» (ex líder marero, Guatemala).
Por otra parte, en los
relatos de los mareros y pandilleros en Guatemala, Honduras y El Salvador, y en
algunas de las respuestas específicas que proporcionaron a este estudio, queda
claro que el proceso de afiliación de los más jóvenes se da por proximidad en
la comunidad y no por un reclutamiento deliberado.
Esta presencia en el
espacio público conforma un icono de atracción que resulta llamativo para
preadolescentes que inician su proceso de identificación fuera de la familia y
que, bajo ciertas circunstancias, puede llenar los vacíos de opciones saludables
que también se han detectado en este estudio. Por tanto, este dato sobre la
tendencia de las actuales agrupaciones hacia la privatización del espacio
público en Costa Rica y Nicaragua debe ser considerado con especial atención.
- Ética (que incluye normas, valores y principios)
En las entrevistas de
profundidad, los mareros o pandilleros y los ex mareros hacen mención de diversas
normas existentes en su grupo, aunque no siempre pueden generalizarse para
todos los grupos. Entre estas normas presentes en la retórica de los mareros y
pandilleros se encuentra la prohibición del consumo de «pega» y de «piedra».
Asimismo, señalan que
tampoco es bien visto fumar marihuana o ingerir alcohol sin permiso y en
tiempos no previstos por el grupo. El incumplimiento de estas normas, en
general, se considera falta leve, como se relata en el siguiente comentario:
«(...) el grupo es muy
unido como para que estas cosas, por ejemplo, si alguien anduviera consumiendo crack
dentro... es obvio, no, o sea lo ven, ven que cambia las actitudes, ya no es
igual, entonces estas cosas generan un castigo, que a veces puede ser leve.»
(Informante 1, ex marero líder, Pandilla 18, 24 años, Guatemala).
Otras normas establecen
la prohibición de robar en la misma zona que controla la mara o pandilla, relacionarse
con otras maras o personas, andar o atacar solo, violar, atacar a un marero o
pandillero contrario si anda con un acompañante que no es de la mara o
pandilla, los drive-by shootings10 y salirse de la mara. También algunos
informantes
destacan normas sobre el
estilo identificador del grupo, en el cual el uso del corte de pelo, del vestuario,
de signos y colores específicos está pautado en el grupo.
Esta reglamentación
implicaría un comportamiento esperado del miembro del grupo. En su defecto,
podría ser sancionado, como lo muestra el siguiente extracto:
«(Si un miembro) empieza
a hacer cosas que los homies de este sector no hacen, entonces viene y se le
habla y se le dice que «acá nosotros somos los que mantenemos las cosas así y
así para nuestra seguridad y para la seguridad de la comunidad, si tú vuelves a
hacer eso entonces vas a tener problemas »; entonces, hablan con él, si no
agarra la onda entonces se toman otras alternativas.» (Entrevista doble, marero
repatriado y joven marero Guatemala).
Los hombres y las mujeres
son castigados de conformidad con este discurso por medio del chequeo, calentamiento o pegadita,
que es un castigo colectivo que se hace ingresando a la persona en un círculo y
golpeándola. Las mujeres suelen ser chequeadas por mujeres. De acuerdo con
estas declaraciones, la violencia como mecanismo ritual del grupo juega un
papel y funciona, en particular, como instrumento de control de la conducta de
sus miembros.

- Proceso de formación de liderazgo interno
El liderazgo se ganaría por
antigüedad, experiencia, conocimiento, misiones realizadas, el cuido de los
miembros, muertes o robos y fama. Las características necesarias para ser un
líder antes señaladas denotan una capacidad de gestión propia de modelos más
evolucionados organizacionalmente.
- Comunicación e iconografía
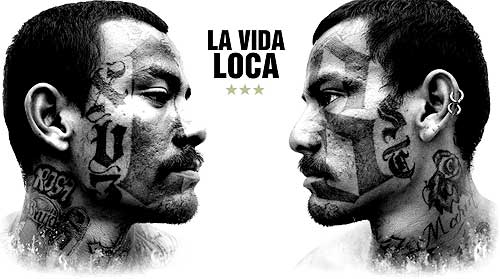
Símbolos como los tatuajes,
determinadas indumentarias, el graffiti o signos manuales y otros referentes
culturales pueden servir a estos grupos para dotarse de una identidad única,
mientras que los ritos de iniciación, normas y sanciones (con independencia de
su existencia a partir de su materialización en prácticas conductuales que
puedan observase) sirven para dotar al grupo de un discurso que cimienta una
imagen romántica de pertenencia, el atractivo de una identidad alternativa y la
cohesión del grupo.
En el caso de las maras y
pandillas, ciertamente los signos externos han jugado un papel relevante. Los
mareros los mencionan frecuentemente como aspectos diferenciadores entre maras
(39% en Guatemala, 37% en El Salvador, 48% en Honduras); como signos de
reconocimiento de los miembros de su grupo (60% en Guatemala, 61% en El
Salvador, 79% en Honduras); y como reconocimiento de los miembros de otros
grupos (63%, en Guatemala, 73% en El Salvador, 81,5% en Honduras).
Posiblemente, estos
signos externos también constituyen elementos de resistencia a la
descalificación.
El sentido de resistencia
se expresa a través de la diferenciación, que en lugar de estar oculta se hace
presente y plantea una pertenencia asumida ante otros grupos y ante la
comunidad que los rodea. De esta manera, el estilo o uniforme funciona como
identificador del grupo y por lo tanto, se lleva en todo momento y en cualquier
lugar, mostrando su pertenencia en su vida cotidiana.
Asimismo, de acuerdo con
las entrevistas de profundidad realizadas con mareros en Guatemala, El Salvador
y Honduras, el tatuaje tiene funciones de identificación y de estatus dentro
del grupo.
Aunque existen relatos
contradictorios, parece que, al menos en las pandillas estudiadas, no existe total
libertad para dibujarse tatuajes. Por el contrario, el tatuaje desempeña
diferentes funciones, entre ellas, distingue el cargo o mando del pandillero, y
depende de la tarea que haya realizado:
En este sentido, los
tatuajes pueden considerarse biografías de la vida de los mareros y
pandilleros, como cicatrices o marcas de los eventos realizados en los cuales
se expuso la vida del individuo en nombre del colectivo. Como letras en un
papel para ser visto, no pueden pasar inadvertidos por el grupo.
Es un mérito individual,
otorgado colectivamente por el esfuerzo y el riesgo individual realizado.
El graffiti, al igual que
el tatuaje, tiene además un aspecto creativo, tanto individual como colectivo. Ambas
creaciones son consideradas por varios autores como producciones culturales que
invierten la valoración negativa que se le asigna socialmente a determinados
estilos, transformando el estigma en emblema (Feixa, 1998). El graffiti sirve
para demarcar el territorio y ser así reconocido por las pandillas. Se utilizan
números, letras y símbolos que han identificado como suyos, al igual que lo hacen
para los tatuajes.

- Logística
y estrategia
La cárcel se ha
convertido en centro de logística y de acción.
Las cárceles constituyen
centros de logística, reclutamiento y conducción inteligente de las maras y
pandillas, favoreciendo así su accionar. Ciertamente, el reforzamiento de las
pandillas como consecuencia de políticas penales represivas, por ejemplo, al
facilitar contactos entre jóvenes pandilleros y los que no lo son, ponen en
relación pandilleros de distintas clicas y refuerzan la cohesión social de
estos grupos obligados a sobrevivir en el entorno carcelario
Sugieren que las maras y
pandillas, particularmente en países como El Salvador, controlan el
narcomenudeo con el respaldo de un sistema de logística y protección armada:
«(...) utilizando un sistema de organización muy avanzado en eficiencia.
Participan desde niños (campanas) hasta los controladores de la venta»
(informante clave, El Salvador).





No hay comentarios:
Publicar un comentario